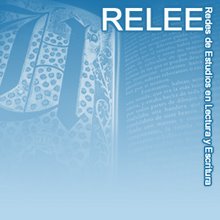Entrevista a Daniel Cassany
 "Leer en Internet es diferente"
"Leer en Internet es diferente"CARINA BLIXEN
DANIEL Cassany es Licenciado en Filología Catalana y Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Barcelona. Desde 1993 es profesor de Análisis del Discurso en la Universidad Pompeu Fabra. Su campo de investigación es la comunicación escrita. Desde 2004 dirige un proyecto sobre "literacidad crítica" que se propone enseñar a los ciudadanos a leer la ideología de los discursos, a inferir lo que "hay detrás" de las palabras. Específicamente busca "contribuir a desarrollar las capacidades de recepción crítica de textos escritos y orales en estudiantes universitarios y de bachillerato".
Cassany estuvo en Montevideo para dar un curso de su especialidad y difundir su último libro Taller de textos. Su estilo es directo y amable. La claridad que los lectores reconocen en sus libros resulta, al conversar, un don personal.
MENTIRA Y VERDAD EN INTERNET.
-¿Qué importancia tiene saber usar Internet en el proceso de conocer?
-Internet es una forma nueva de comunicación que ha surgido desde hace algunas décadas y que, como otros procesos comunicativos, se está convirtiendo en un sistema nuevo de construcción del conocimiento. Al fin y al cabo comunicar y construir el conocimiento son cosas que van estrechamente ligadas. Internet está cambiando el conocimiento en formas muy variables: primero, lo está haciendo más accesible (para las personas que pueden acceder a Internet, claro). Es más instantáneo: es más fácil buscar en Google un concepto que ir a la biblioteca y buscar una enciclopedia. Segundo, lo está haciendo más social. Por ejemplo, una de las novedades que se están destacando en los últimos años es lo que se llama la folksonomía (del término inglés folksonomy) que es la idea de la Wikipedia, de que el conocimiento ya no es el resultado del trabajo de unos especialistas, sino de aporte de todo el mundo que tiene interés. Eso tiene sus pros y sus contras: es mucho más socializado, más compartido, pero también, dicen los críticos, tiene el problema de la calidad. En la Enciclopedia Británica o en la enciclopedia Espasa Calpe no hay mentiras y, en cambio, en Wikipedia puedes encontrar algunas. Pero muy probablemente en la enciclopedia Espasa Calpe hay inexactitudes y errores del mismo modo que los puedes encontrar en Wikipedia
-En tu libro Tras las líneas das algunos consejos para descubrir los errores que puede haber en Internet. Hay maneras de hacerlo.
-Nadie duda que la gente no siempre dice la verdad. En cambio todo el mundo piensa que lo que está escrito siempre es verdad. Aquí está el primer problema. Es una herencia cultural: la de pensar que lo escrito es cierto.
-Creo que ahí se confunde lo que es más permanente con lo verdadero.
-Tal vez lo que se escribe es más social. Lo escrito no pertenece necesariamente a un cuerpo de una persona, queda más disociado. No es tan individual. También las funciones que tradicionalmente ha tenido la escritura en nuestra comunidad, son funciones que se han reservado a lo que es aparentemente más valioso, más cierto. Tal vez la gente, por lo que decías de la permanencia, no ha mentido tanto cuando escribía y ha mentido más cuando hablaba… Lo cierto es que estos valores se han transferido a Internet, porque en Internet el modo de comunicación básico es la escritura. No necesariamente tiene que ser así, pero hasta ahora ha sido de este modo. Los valores asociados con la escritura analógica se han transferido a la escritura digital. Esto ha provocado que las personas usemos Internet como si estuviéramos leyendo un libro. Eso es muy ingenuo, porque en Internet hay mucho más basura que en un libro, porque un libro tiene muchos más procesos de control. Vamos a tener que aprender a leer escritos en Internet de manera diferente a como leemos escritos analógicos. Esto es lo que plantea Tras las líneas y Taller de textos al proponer darle a la lectura una dimensión crítica.
LO EMPÍRICO NO ALCANZA.
-Explicame qué entendés por lectura crítica.
-Ya no es posible leer sin espíritu crítico. No es una cosa nueva. La palabra crítico ya viene de la Escuela de Frankfurt, de la pedagogía de Paulo Freire. En los años setenta también se pueden encontrar manuales que hablan de leer críticamente. Pero no se refieren a lo que hablamos hoy. En los setenta, leer críticamente significaba recuperar las inferencias, entender lo que no se dice explícitamente. Pero se seguía pensando que había una verdad única o que el contenido era objetivo y que leer era recuperar el contenido que había en aquel texto, y que era lo mismo para todos. Hoy tenemos una mirada diferente: reconocemos que la idea de la verdad absoluta y del contenido objetivo es ingenua. Hay muchos puntos de vista, hay muchas verdades individuales; por lo tanto, leer requiere una mirada más plural. En el planteamiento actual siguen existiendo fundamentos muy importantes de la filosofía crítica: la rebeldía, la interpretación, la discusión de las ideas de los otros, en definitiva, la no aceptación tácita de las cosas como son. También viene de la Escuela de Frankfurt la idea de que el conocimiento tiene que servir para mejorar día a día nuestras vidas. Yo no soy filósofo, ni estoy capacitado para entrar en una discusión filosófica, pero una idea que me parece importante es que entendemos claramente, en el mundo global, plural, en que vivimos, que las interpretaciones tienen que ser más sociales.
-Tú planteás en Tras las líneas que la enseñanza de la escritura en España está muy vinculada a la lengua y que eso debería cambiarse hacia una relación más importante con la ciencia. Cuando uno inicia un proceso de investigación científica, se da cuenta que no todas las verdades son similares o intercambiables. Hay acumulación de conocimientos, procedimientos, verificaciones que permiten establecer que en algunos casos estamos más cerca de la verdad que en otros.
-Los métodos científicos garantizan un conocimiento empírico, basado en datos. Lo que ocurre es que los datos que obtenemos y las miradas que hacemos de la realidad no son absolutas, no son neutras: dependen de las condiciones de temperatura, de si lo haces en un lugar u otro, de la posición que tú adoptes. Por supuesto que estos datos empíricos, con las variables circunstanciales que estoy mencionando, constituyen un tipo de conocimiento más objetivo y más válido quizá, para todos, que la opinión que pueda tener una persona sin ningún tipo de fundamento empírico. Pero de aquí a sacralizar la ciencia como un dios absoluto, que siempre establece la verdad, pues no. Cualquier experiencia que tengas con la medicina te indica que el conocimiento médico es tremendamente frágil. Los médicos lo único que saben es, por ejemplo, que ante este cáncer, aplicando esta quimioterapia, hay un porcentaje determinado de éxito, pero no saben cómo funciona, por qué, ni de qué modo, ni qué va a ocurrir. Tienen un conocimiento muy relativo.
ESCRITORES Y ABOGADOS.
-¿Por qué te interesa desvincular la escritura de la literatura?
-Yo pienso que pierden mucho ambas y que se trasmiten ideas sesgadas. Todo procede de una conceptualización de este mundo en letras y ciencias. Una división dicotómica tremendamente esquemática e ingenua. Trasmite a la ciudadanía la idea de que la literatura es a la lengua lo que las matemáticas son a la ciencia. Esto me parece que es muy reduccionista, que perjudica a la literatura y la aísla de otras formas artísticas. Trasmite la idea, por ejemplo, de que el cine no tiene literatura, no tiene lengua o que la historia y la literatura están desvinculadas. Le da a la literatura una dimensión muy lingüística. Por el lado de la lengua, también es reduccionista, porque trasmite la idea de que la escritura es literatura. Los periodistas, los abogados, los científicos, los economistas, entonces, no existen. Creo que sería mucho más interesante una visión en que la escritura no estuviera solamente asociada a la literatura. Quisiera que se entendiera que la escritura es un instrumento de conocimiento, es una tecnología muy importante en el desarrollo humano, vinculada con muchas esferas diferentes de la comunidad. Una de estas esferas, es el arte. La literatura es fantástica, pero también tenemos que pensar en los abogados, en los jueces, en los economistas que utilizan también la tecnología de la escritura, pero con otras finalidades. El objetivo de la escuela es enseñar el instrumento de la escritura para todo: no solo para escribir cuentos. La perversión comienza cuando a una niña que quiere hacer medicina o a un joven que quiere ser abogado se le enseña que la mejor forma de escribir es hacerlo como el Quijote.
-Paralelamente tú decís que se escribe mucho más que antes. ¿Cómo incide eso en el desarrollo de la escritura?
-La escritura se complejiza, se diversifica, se vuelve más diversa, versátil. Hay más géneros. Hoy es infinitamente más complicado leer y escribir que hace cien años. Cuando mi papá, que tiene noventa años, que está vivo y es arqueólogo, tenía veinte, las posibilidades que tenía de leer y escribir eran muy pequeñas. Podía leer en español, no en catalán, por la época que le tocó vivir, y los textos que llegaban a sus manos eran muy pocos. En cambio hoy, leemos en muchas lenguas, en muchos formatos: Internet, libro, publicidad, textos en la calle. Si buscamos fotos de hace cien años de Montevideo, seguro que el número de carteles era mucho menor. La escritura se ha desarrollado, se ha desparramado en infinidad de géneros, en infinidad de situaciones, para funciones diferentes. Leer y escribir es mucho más complicado. Me contaban que aquí hace dos años los jubilados se rebelaron porque no querían cobrar sus pensiones en el cajero automático. Es un buen ejemplo de cómo una forma moderna creciente de lectura y escritura electrónica es rechazada por un colectivo que no ve las ventajas que le ofrece de ubicuidad y rapidez. Prefieren estar tres horas haciendo cola, charlando con los vecinos, yendo siempre a la misma oficina que les da seguridad.
REVAJAS CON "V".
-No quisiera ponerme normativa, pero se escribe muy mal. Yo lo hago: en los mensajes de texto, en los correos electrónicos…
-¿Con relación a qué?
-A las normas de la Real Academia. Las normas ortográficas, de sintaxis, de puntuación.
-Pero las normas de la Academia no tienen derecho a decirme cómo le debo escribir a mi madre.
-¿No hay riesgo de fragmentación lingüística?
-A mí lo que me importa es comunicarme efectivamente con mi madre y con mis amigos y no creo que el devenir de la lengua dependa de cómo yo me comunico con ellos. Estoy haciendo una broma... Pero no comparto estas visiones tremendistas, oscuras, de lo que es el uso lingüístico. Vamos a ver. Las personas llegamos a este mundo y nos encontramos que hay tecnologías: una de ellas es la de la escritura. Aprendemos a usarla de distintos modos. Una forma es la oficial que es lo que se nos exige hacer en la Universidad: voy a dictar un seminario, voy a publicar en tal revista. Para eso me exigen unos determinados usos de la escritura. Pero luego en mi vida privada hago lo que quiero.
-Hay algunas situaciones en que uno puede elegir.
-Puede elegir escribir correctamente en algunos momentos porque va a la Universidad y tiene determinado grado de formación y, en otros momentos, cuando manda un mensaje o escribe un correo electrónico puede decidir saltearse las normas porque quiere comunicarse más rápido. El problema surge cuando hay una escuela que no funciona y existe una población que domina escasamente la escritura, y no puede elegir entre diversas modalidades. Supongo que lo mejor sería mejorar la escuela para que pudiera elegir.
Lo que tienen que aprender ellos es que no pueden ir a una boda con unos tejanos destruidos. Es una cuestión de registro. Lo que yo planteaba lo decía de otro modo. El objetivo de las personas no es ser correctas, sino ser eficaces: comunicar. Lo que yo estoy tratando de hacer ahora es trasmitir del modo más claro, preciso y contundente mis puntos de vista. La corrección y las normas son un instrumento que tenemos las personas para garantizar esta función. A veces no es útil este instrumento: por ejemplo los publicistas inventan una campaña en España para trasmitir que las rebajas son muy buenas y se les ocurre que es mejor escribir "revajas" con v. La idea es "hemos cortado los precios y también la b larga". Esto destaca mucho, porque la gente va a decir: "mira, rebajas con v". Qué escándalo: una falta de ortografía. No, no puede ser una falta de ortografía: están diciendo que han bajado los precios. Este es un buen ejemplo de cómo la publicidad, que lo que quiere es alcanzar un mensaje y ser muy eficaz, recurre a la incorrección para conseguir sus objetivos.
-Para que eso sea posible tiene que ser muy clara la norma y lo que es correcto. Si la gente ve "revajas" y no distingue que hay una transgresión, no funciona.
-Lo que va a ocurrir con estas personas que son ágrafas es que el poder de la norma es tan grande que no van a poder acceder a muchos recursos.
-¿Te parece que la transformación social provocada por los medios electrónicos es equivalente a la de la imprenta? Pienso en los planteos de Walter Ong en Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra (1982).
-Hay libros que realizan estos estudios. Lo que se suele rechazar ahora no solo de Ong, sino de Walter Goody, de Jack Goody, de Eric Havelock, es la idea de que la escritura es y ha sido, por definición, la domesticación de la mente salvaje. La idea de que los analfabetos son primitivos y los alfabetos somos modernizados y sofisticados. Esto es lo que se suele criticar: esta visión dicotómica de la cultura. Se suele decir que podemos encontrar lugares en los que la escritura no ha supuesto un gran avance tecnológico y otros que han desarrollado otros sistemas de almacenamiento de la información que han creado sociedades muy cultas. Se suele criticar esto, pero sí es indudablemente cierto que la imprenta ha tenido una gran importancia en el desarrollo de la historia de Occidente. Se suele decir que Internet también, pero tenemos poca distancia para saber a dónde nos va a llevar Internet. Se suele considerar que Internet es mucho más importante que la imprenta, se suele relacionar con lo que fue la invención de la escritura o el desarrollo del habla. Se suele hablar de la tercera revolución comunicativa. Mientras que la imprenta sería un paso dentro de lo que es la expansión de la escritura.
-Tú analizás los "modos de leer". Es evidente que se puede leer libros de forma intensa o no; pero parecería inevitable que la lectura en pantalla sea rápida y fragmentaria.
-Las formas de leer son muy diferentes. Internet no es un universo homogéneo: tiene distintos géneros. Es muy diferente hablar de correo electrónico, chat, web, leer artículos en pantalla. Es cierto que difícilmente vas a leer una obra larga en Internet. No vas a leer una obra de doscientas o trescientas páginas. Pero sí puedes leer cincuenta o sesenta correos electrónicos al día. Muy importantes, muy comprometedores. De modo que lo de "intenso" es relativo. Yo hablaría de lectura de obra larga o lectura de textos breves.
-Cuando pienso en "intenso" estoy pensando en una lectura literaria.
-Hay en Internet algunas revistas de poesía, hay algunos ámbitos de literatura electrónica que se están desarrollando. Es algo muy dinámico, que está cambiando mucho.
-Estoy hablando como alguien que se incorporó a esa tecnología con hábitos adquiridos en otra anterior.
-Todos somos "emigrantes". Los chicos de ahora son "nativos". Se suele llamar "nativos" a los nacidos después de Internet, "emigrantes" a los anteriores. También están los "exiliados". Internet es de los años ochenta, ochenta y cinco.
ACADEMIA Y HUMOR.
-Contame un poco de tu último libro, Taller de textos.
-Taller de textos se publicó en España en setiembre de 2006. Es un libro en el que se ponen en práctica muchas de las ideas que he estado desarrollando en esta entrevista. Hago propuestas de enseñar a leer y escribir con criticidad. Plantea también que leer y escribir son herramientas de trabajo para muchas profesiones liberales actuales. Leer y escribir es una forma de ejercer el poder dentro de las profesiones. Tengo un doctorando venezolano en la Universidad de Barcelona que es profesor de la Facultad de Odontología en Mérida. Está estudiando cómo se escriben en español los artículos de investigación, de revisión, los casos clínicos para poder enseñarlo a los futuros odontólogos venezolanos para que sean mejores profesionales. No solo tienen que aprender la técnica para hacer un empaste sino que también tienen que escribir informes de cada paciente, tienen que poder leer artículos de las últimas técnicas. Se tienen que estar formando en forma permanente y tienen que poder trasmitir sus conocimientos a otros profesionales. Leer y escribir forma parte de las habilidades de investigación y de ejercicio de la Odontología.
-Una de las virtudes de La cocina de la escritura (1995) y Tras las líneas (2006) es que siempre plantean problemas prácticos para que uno vaya resolviendo. ¿Taller de textos también?
-Taller de textos es quizás un libro más académico, pero tampoco rehuye el humor. Defiendo la idea de que la forma de comunicar está estrechamente relacionada con la construcción del conocimiento. No creo que necesariamente lo intelectual y valioso tenga que ser aburrido, serio, complejo, difícil. Al contrario, entiendo que puede ser fácil, simpático, cordial, gracioso.
TRAS LAS LÍNEAS, de Daniel Cassany. Barcelona, Anagrama, 2006. Distribuye Gussi, 294 págs.
TALLER DE TEXTOS. Leer, escribir y comentar en el aula. La guía práctica para enseñar comprensión lectora y expresión escrita en todas las materias y profesiones, de Daniel Cassany. Barcelona, Paidós, 2006. Distribuye Planeta, 187 págs.
Tomado de El País digital, Montevideo viernes 28 de marzo de 2008