La Feria del Libro de Buenos Aires propone la ventaja del libro
 El libro todavía le lleva ventaja a la cultura cibernética
El libro todavía le lleva ventaja a la cultura cibernéticaLa idea servirá de lema para la próxima Feria, que comenzará el 24 de abril
Viernes 14 de marzo de 2008 Publicado en la Edición impresa de La Nación
Según se ha informado, el lema de la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires será (de modo casi redundante pero siempre justificado): “El espacio del lector”, marco que convocará, además, a un Encuentro Internacional con reconocidos especialistas. Se sabe, al mismo tiempo, que en las mesas de debate de este importante acontecimiento cultural no faltará la discusión, últimamente reiterada, acerca de las cibertecnologías y su relación con la lectura y la escritura.
La edición número 34 de la Feria se desarrollará del 24 de abril al 12 de mayo, en el predio ferial de la Rural, en Palermo.
Ya van dejando de tener vigencia los vertiginosos pronósticos sobre la progresiva desaparición del libro impreso y editado en papel, y su reemplazo por experiencias intertextuales beneficiadas por una (supuesta) mejor interactividad, una (¿para qué?) mayor velocidad de aprehensión y una festiva correspondencia con la civilización de la imagen. Con todo, debe reconocerse que la multiplicación de los blogs, la facilidad para cruzar links, las bibliotecas online, la enorme disponibilidad de información y las facilidades para la comunicación interpersonal han contribuido, entre otras cosas, a quitarle sacralidad al viejo libro, depositario de la Razón occidental, y a situarlo en una misma línea competitiva con los nuevos artefactos culturales. Sin embargo, todavía lleva una pequeña ventaja.
Una historia de cinco mil años habla, ante todo, de un pasado. El libro, sin duda, lo tiene, sea que incluyamos en él los rollos egipcios, los pergaminos del Asia Menor, los códices romanos y los devocionarios medievales, sea que nos limitemos –lo que sería injusto– a los libros salidos de la imprenta de tipos móviles, que inventó un caballero de Maguncia que se ocultó bajo el nombre de Juan Gutenberg, y a lo que sucedió después de este invento que, por lo demás, ya había sido inventado, como casi todo, por los chinos. Seamos justos: una historia formidable, que no atesora quizá ninguna otra creación humana. En el comienzo de más de una religión universal, en la génesis de revoluciones políticas y científicas, está invariablemente un libro: la Biblia, el Corán, El Capital, de Marx; la Memoria sobre la teoría de la relatividad, de Einstein; la Interpretación de los sueños, de Freud. Para los que ejercemos, de una u otra forma, el vicio de la literatura, el libro es un inevitable fetiche: qué sería de nosotros sin los Demonios, de Dostoievski; sin De Profundis, de Wilde; sin las Iluminaciones, de Rimbaud; sin Pierre Ménard, Funes el memorioso o el sobrino de Wittgenstein…
Esta enumeración desordenada instala una perplejidad: ¿de qué hablamos cuando hablamos de libro? ¿Del objeto de papel y tinta, impreso y encuadernado, o de un singular producto cultural, cuyo valor y especificidad son más simbólicos que materiales? ¿Qué es un libro? ¿Un vehículo como tantos otros en el que se depositan, para desplegarse y transmitirse, la inteligencia y la emoción humanas? ¿Una mercancía o una reliquia? No resolvemos la cuestión, si decimos que es todo eso a la vez.
Un objeto que, en todo caso, requiere a un sujeto para su realización plena, sin el cual sería ganga inerte, materia sobrante sin destino. Objeto/sujeto, libros/lectores: densa proliferación de la intersubjetividad que, por ahora, sólo pálidamente pueden imitar las escrituras electrónicas y sus consumidores, aunque nada les prohíbe esmerarse en el futuro. El espacio de los sujetos, es decir, de los lectores (quisiera decir, ante todo, de los lectores de libros), nos instala en otro mundo de problemas y de exigencias.
Una reflexión puramente descriptiva no es suficiente, y se extiende ahora a las políticas públicas y a las decisiones sociales. La educación de los más jóvenes se ha visto gravemente vulnerada por enseñanzas sin libros, y por la preeminencia de la improvisación y la facilidad frente a las complejidades de la lectura. A menudo, se ha ensalzado el brinco hacia las nuevas tecnologías sin haber tenido tiempo ni recursos para ejercitarse en las tradicionales, que están lejos de haberse marchitado. Una de las más distinguidas expertas en lectura y escritura, la argentina Emilia Ferreiro, ha resumido así el problema: “El real desafío es el de la creciente desigualdad: el abismo que ya separaba a los no alfabetizados se ha ensanchado aún más. Algunos ni siquiera llegaron a los periódicos, los libros y las bibliotecas, mientras otros corren detrás de hipertextos, correos electrónicos y páginas virtuales de libros inexistentes. ¿Seremos capaces de darnos una política del acceso al libro, que incida sobre la superación de esta creciente desigualdad? ¿O nos dejaremos llevar por la vorágine de la competitividad y la rentabilidad, aunque la idea misma de democracia participativa perezca en el intento?”.
Una computadora por alumno. Una pequeña biblioteca (¿quién elige los títulos?) en cada vivienda social que se construya. El paternalismo iluminista es muy loable, siempre y cuando sus promesas se cumplan y formen parte de un auténtico proyecto educativo de inclusión. En caso contrario, esas computadoras podrían rápidamente dejar de funcionar por falta de mantenimiento, y esos libros terminar en la mesa de saldos o abandonados en un cajón, vírgenes de lecturas. Si los libros no se leen, tanto da que estén en una casa humilde o en la mansión de un nuevo rico, como es el caso del protagonista de El gran Gatsby, la clásica novela de Francis Scott Fitzgerald, que se luce con sus estantes llenos de libros “auténticos”, no meras maquetas de cartón, pero a los que, discretamente, jamás ha leído ni ha llegado a separar sus páginas. La historia de la lectura, transitada durante siglos por minorías privilegiadas, desemboca en la democrática epopeya de la alfabetización masiva, materia que aún se adeuda en muchos lugares del mundo, y cuyos efectos benéficos suelen verse restringidos por la aparición de la figura del analfabeto funcional, que incluso entre nosotros, orgullosa patria del legado sarmientino y la ley 1420, ha crecido en las últimas décadas. Es obvio que el libro, el viejo libro, tiene aún un papel que desempeñar en esta crisis, y que reclama una política articulada entre el Estado y la industria editorial, que no se limite a la simple compra masiva de libros, tan apreciada por los editores, pero tan alejada de toda estrategia de futuro.
La creación de institutos del libro nacionales y provinciales, el impulso a una legislación de protección y fomento, el apoyo activo al autor nacional, son sólo algunos de los mojones de un largo camino en que deberían colaborar la decisión estatal y el ingenio privado.
Se ha mencionado una palabra algo desprestigiada en los recientes estudios socioculturales: autor. Estos artesanos de la palabra, llámense poetas, novelistas, ensayistas, historiadores, dramaturgos, historiadores, filósofos, científicos, o, sencillamente, cualquier audaz ciudadano que se consagró a escribir un libro, han atravesado también los siglos con una cambiante mochila de jerarquías, desde el trabajo esclavo del escriba egipcio y la sufriente dedicación de los monjes medievales hasta la celebración de los actuales campeones del best seller.
Ellos también son lectores, situados en una red, que los vincula a través del tiempo, en sus propias lenguas y tradiciones. Algunos lo son de modo natural, otros de manera profundamente autoconsciente, como nuestro Jorge Luis Borges, que se consideró a sí mismo antes un lector que un autor, y cuyos mejores textos demuestran que era ambas cosas en grado superlativo.
Hay muchos textos literarios que se refieren a las consecuencias (pedagógicas y emocionales) de la lectura. Elegimos, para cerrar con un buen ejemplo, uno escrito hace un siglo, por O. Henry, el padre del moderno cuento norteamericano.
El relato se llama “El manual del himeneo” (hay una muy buena versión en nuestro idioma por Virginia Erhart) y trata de dos amigos, Sanderson Pratt e Idaho Green, más bien rústicos e incultos, que quedan cercados por la nieve en una cabaña, “más allá de la frontera de Montana”, durante varios meses. Afortunadamente, tienen provisiones y encuentran en la cabaña dos –nada más que dos– libros. Cada uno elige el suyo y lo lee y relee devotamente, puesto que no hay mucho por hacer.
A Sanderson le toca el Manual de Herkimer, una especie de guía sobre datos curiosos y primeros auxilios: desde cuántos dientes tiene un camello hasta la manera de revivir a un ahogado o un insolado. A Idaho le toca nada menos que las Rubaiyat, de Omar Khayyam, cumbre de la poesía persa. La opinión que los dos se forman acerca de sus respectivos tesoros, y el debate sobre cuál es mejor, alimentan sus jornadas solitarias. Ya fuera de la cabaña, recalan en un pueblito, y allí intentan enamorar a la misma mujer, una viuda atractiva, cada uno con el bagaje adquirido en sus respectivas lecturas. La simpática viuda se espanta ante “las francachelas de la Rubia Yat”, y se conmueve oyendo las estadísticas de las minas de carbón, y las maneras de aplicar el torniquete en una herida. Gana el Manual de Herkimer y pierde la poesía persa. ¿Qué libro es más válido? ¿Y qué lectura es mejor?
La respuesta podría ser que un libro es pura magia, aunque sea un manual de primeros auxilios, y que la lectura es un espacio de libertad, siempre dispuesto a recibirnos y a rescatarnos, si hiciera falta, de otras tristezas cotidianas.
Por Luis Gregorich
Para LA NACION
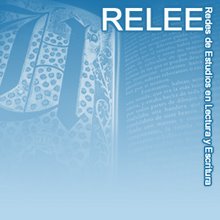
No hay comentarios:
Publicar un comentario